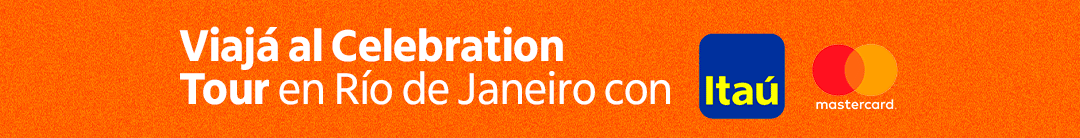La inflación de septiembre sorprendió a la baja, con la subyacente mostrando caídas inusuales. El traspaso rápido de la apreciación cambiaria a los precios evidencia asimetrías en la economía.
El crecimiento económico se mantiene sólido, impulsado por productividad en los sectores secundario y de servicios. Esto abre espacio para que el Banco Central considere reducir su tasa de política monetaria en 2026.
Por Wildo González, economista de Basa Forum.
La inflación de septiembre sorprendió a la baja con un resultado de -0,07% m/m, muy por debajo de las expectativas del mercado. Lo más relevante es que este comportamiento no se explica únicamente por componentes volátiles, sino que la inflación subyacente (IPCSAE) mostró una caída mensual de -0,23%, marcando el cuarto mes consecutivo muy por debajo de sus patrones históricos. Este comportamiento atípico sugiere que la reciente apreciación del tipo de cambio PYG/USD se está traspasando a los precios con una rapidez inusual, evidenciando asimetrías en el mecanismo de transmisión cambiaria. Por el lado de la actividad económica, el dinamismo del segundo trimestre se mantiene, con proyecciones que sugieren un crecimiento del PIB significativamente superior a lo inicialmente previsto, impulsado principalmente por los sectores secundario y de servicios. La descomposición de shocks mediante modelos DSGE indica que el crecimiento está sustentado en mejoras de productividad más que en shocks de demanda, lo que otorgaría al Banco Central del Paraguay espacio para considerar una reducción de su Tasa de Política Monetaria en el primer trimestre de 2026, acompañando a sus pares regionales y mitigando así la apreciación del tipo de cambio real.
- Inflación por debajo de expectativas de mercado
La inflación mensual en septiembre fue de -0,07% m/m, por debajo de lo anticipado por las expectativas del mercado, que preveían un incremento de 0,1% m/m. La Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) sugería implícitamente que los componentes estacionales que habían caracterizado los precios de mayo a julio ya habían concluido. Recordemos que los meses pasados se caracterizaron por tener resultados de inflación en general muy bajos (incluso negativos). Para nosotros, y posiblemente para el mercado, no existían elementos que nos llevaran a anticipar una inflación mensual por debajo de las expectativas. Adicionalmente, para poner en contexto, en julio habíamos tenido un resultado de inflación mensual de 0,36%, mientras que en agosto la inflación mensual fue de 0,1%. Por la persistencia en los precios, podríamos haber pensado que el 0,1% mensual esperado por el mercado (y por nosotros) parecía ser un resultado favorable para la inflación de septiembre.
Sin embargo, el resultado de inflación por debajo de las expectativas, en esta ocasión, no está explicado totalmente por sus componentes volátiles, sino que la inflación del IPCSAE (que excluye alimentos, combustibles y tarifas) tuvo un resultado de -0,23% mensual. Este resultado representa el cuarto mes consecutivo muy por debajo de sus promedios históricos y de su perfil estacional. Y de nuevo, recalcando un punto importante mencionado en informes anteriores, y poniendo en contexto los clásicos modelos univariados —que a pesar del paso del tiempo y del desarrollo de los modelos de proyección de inflación (y sus componentes) siguen siendo relevantes— y multivariados, las proyecciones de estos modelos han sido significativamente erradas. Pensando que los errores en las proyecciones de inflación tienden a no ser persistentes, debido a que los modelos tienden a adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes o con persistencia que suele mostrar el comportamiento de la inflación. Por el caso de la inflación SAE, el resultado de septiembre de una caída mensual de -0,23% está completamente fuera de los patrones estacionales e históricos del comportamiento de esta serie, al menos en las décadas recientes.
Una posible explicación a este comportamiento inusual de la inflación SAE se encuentra en la caída abrupta del tipo de cambio nominal PYG/USD, que parece haber sido traspasado a los precios del IPC más rápido que lo previsto. Es importante recordar que la literatura económica, e incluso los recuadros del Banco Central publicados en sus Informes de Política Monetaria, da cuenta de que el traspaso de los movimientos del tipo de cambio a los precios resulta no ser tan intenso, además con bastantes asimetrías. La rapidez del traspaso debería llamar la atención, no solo del Banco Central, sino de los agentes económicos en general. ¿Por qué? Debido a que esta medida de inflación es la que agrupa la serie de precios que sí pueden ser afectados en el mediano y largo plazo por las acciones de la política monetaria.
Al revisar los principales índices que componen la inflación SAE, vemos en la figura 3 la inflación de servicios y renta, que no mostraba grandes diferencias con respecto al comportamiento observado en los últimos dos años. Un punto interesante son los meses de febrero y julio. ¿Por qué? En febrero posiblemente se revisan los precios que están sujetos a la inflación del año pasado, por lo que en ese mes se ajustan estos precios. Mientras que julio es el mes en que comúnmente se revisa el salario mínimo, y dado que una parte importante de los costos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, están concentrados en la mano de obra, vemos un aumento en los precios de los servicios. Por todo lo anterior, resulta sumamente llamativa la caída de la inflación de servicios y renta. Tradicionalmente, al descomponer la inflación SAE, se tiende a pensar en la inflación de servicios y renta como parte de los precios no transables de la economía, por lo tanto no sujetos a cambios instantáneos en el tipo de cambio nominal PYG/USD. Pero los datos del mes de septiembre parecen dar cuenta de que eso no era completamente cierto, y que sí existen precios que pueden estar sujetos (o mejor dicho, expuestos) en caso de cambios abruptos en el tipo de cambio nominal PYG/USD.
Por otro lado, en la figura 4 vemos el perfil estacional y el comportamiento reciente de la inflación de bienes excluyendo los alimentos. En esta observamos que el comportamiento de la inflación de bienes ha sido particularmente volátil en los últimos meses, pasando de mínimos en mayo a máximos en junio. Lo interesante es que en julio, a pesar de estar dentro de la estacionalidad de esta inflación, no existían indicios de una caída tan fuerte como la observada en agosto, donde la inflación mensual de los bienes sin alimentos cayó -0,92% mensual. En este contexto, lo natural y esperable era que la caída se revirtiera y volvieran los movimientos dentro de su patrón estacional, pero esto no se cumplió; la inflación de los bienes sin alimentos del mes de septiembre muestra una caída mensual de -0,57%.
Por otra parte, analizando el resultado de la inflación SAE, especialmente de la inflación de bienes sin alimentos, lo más llamativo es que la caída observada representa una continuidad de la tendencia del mes anterior, cuando lo natural y esperable era una reversión hacia su patrón estacional. Contrario a lo observado en períodos anteriores, donde aumentos sustanciales en el tipo de cambio nominal no fueron traspasados a los precios al consumidor y las firmas absorbieron estos costos comprimiendo sus márgenes, en esta ocasión la caída abrupta del tipo de cambio parece haberse trasladado a los precios con una rapidez inusual. Aún más sorprendente resulta que este traspaso del tipo de cambio no se limitó únicamente a los bienes transables, sino que incluso la inflación de servicios y renta mostró una caída significativa. Este comportamiento atípico escapa totalmente de las proyecciones de los modelos tradicionales y sugiere que los mecanismos de traspaso del tipo de cambio están operando de manera diferente, posiblemente dentro de lo que nos indica la literatura económica de traspasos asimétricos en caso de cambios abruptos en el tipo de cambio nominal.
- Desempeño de la actividad económica
El Banco Central del Paraguay (BCP) recientemente publicó los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales, datos que terminan por confirmar el desempeño más allá de lo previsto por parte de la actividad económica, con un crecimiento del consumo privado y la inversión agregada como motores del crecimiento del PIB del segundo trimestre (5,9% anual). Adicionalmente, dieron a conocer los datos del IMAEP (Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay), con la novedad de la publicación de los componentes sectoriales del IMAEP. Con esto, se facilita y mejora enormemente el seguimiento de los sectores económicos en la coyuntura, y adicionalmente permite identificar claramente las fuerzas en los movimientos de la actividad económica mensual, además de identificar tendencias.
Dicho esto, el IMAEP de julio presentó un aumento de 4,9% anual, con un aumento en términos desestacionalizados de 0,4% mensual. Ya con el tercer trimestre cerrado en términos de calendario pero no con información disponible, realizamos proyecciones para intentar anticipar de alguna manera los resultados a ser observados en la publicación del PIB del tercer trimestre. Estas proyecciones dan cuenta de que posiblemente el dinamismo del segundo trimestre se mantenga para el tercer y parte del cuarto trimestre del 2025. Por lo que posiblemente los resultados de la actividad económica estarán muy por sobre las proyecciones iniciales de crecimiento del PIB. En este sentido, los datos del IMAEP del sector primario dan cuenta de que en julio tuvo una caída de -1,8% anual. Este resultado, dentro de todo, no llama la atención debido al mal desempeño observado de las exportaciones del sector primario. Con todo, las proyecciones para el PIB del sector primario para el segundo semestre del 2025 no anticipan cambios, por lo que el PIB del sector primario cerraría el 2025 con cifras negativas.
Los motores del crecimiento económico del primer semestre fueron los sectores no relacionados con recursos naturales, que han tenido un desempeño más allá de lo esperado. En este sentido, el IMAEP del sector secundario da cuenta de un aumento de 6,1% anual y un aumento de 0,6% mensual en términos desestacionalizados. Tomando esta información junto con el desempeño de las exportaciones, da cuenta de que posiblemente el PIB del sector secundario habría tenido un buen resultado en el tercer trimestre reciente, y posiblemente cierre el cuarto trimestre con un aumento cercano al 4,5% anual. Este empuje del sector secundario estaría sustentado en un buen desempeño del sector de manufactura y una fuerte recuperación del sector de la construcción, este último positivo debido a que en años recientes había persistido con un dinamismo muy por debajo de los valores de tendencia.
Mientras tanto, el otro motor del crecimiento económico se encuentra en el sector de servicios, donde el IMAEP de servicios del mes de julio aumentó 4,3% anual (0,5% mensual en términos desestacionalizados), mostrando dinamismo aún por sobre valores de tendencia. El sector de comercio (ligado al consumo privado) ha sido uno de los componentes más importantes del buen desempeño del sector de servicios. Adicionalmente, ligado a los eventos deportivos recientemente acontecidos, los demás sectores de servicios habrían tenido un buen resultado. Con todo, las proyecciones dan cuenta de que posiblemente el tercer trimestre del sector de servicios sea muy similar al resultado del segundo trimestre, y se espera un cuarto trimestre aún dinámico, pero por debajo de los valores observados durante el 2025.
- Configuración del escenario macroeconómico
La inflación interanual de septiembre se ubicó en 4,27%, lo que refleja que, por el momento, la inflación no representa un problema grave. Sin embargo, esto no implica la ausencia de riesgos. En particular, la inflación subyacente (SAE) se encuentra en 2,95% anual, dando cuenta de una situación diferente a lo observado a inicios de año, donde los aumentos en el tipo de cambio PYG/USD no habían sido completamente traspasados a los precios al consumidor, y donde mencionábamos que posiblemente esto estaría ocasionando una compresión de márgenes por parte de las firmas. Pero este resultado de la inflación SAE, que ha retrocedido muy rápidamente y parece estar en línea con la apreciación del tipo de cambio nominal PYG/USD, da cuenta de la existencia de una asimetría interesante en el traspaso de los movimientos en el tipo de cambio a los precios al consumidor. Sin embargo, el riesgo en esta ocasión se sitúa en un extremo opuesto, debido a que hemos observado que el comportamiento de la inflación SAE se aleja fuertemente de sus patrones estacionales e históricos, lo que indica que posiblemente las correcciones en las proyecciones de inflación sean significativas.
Este escenario local —donde la inflación empieza a dejar de ser un problema evidente, pero permanece dentro del rango de la meta— y los impactos de distintos shocks plantean desafíos interesantes para el Banco Central. Esto debido a que, con la configuración de unas proyecciones de inflación que, en diversos modelos tanto univariados como multivariados, dan cuenta de una probabilidad no menor de que la inflación SAE permanezca por un período prolongado por debajo del rango meta de inflación en el mediano plazo. A esto se suma un escenario internacional donde el cambio en las perspectivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal podría debilitar al dólar a nivel global, y con ello las monedas de las economías emergentes (el guaraní incluido) podrían apreciarse de manera significativa. Lo que podría llevar a los bancos centrales de las economías emergentes a reducir sus tasas de política monetaria de manera de contener o disminuir la intensidad de la apreciación de sus monedas, esto debido a que el diferencial de tasas de interés entre las tasas principalmente de los bonos del tesoro norteamericano y las tasas de los instrumentos soberanos en moneda local ocasiona que los capitales fluyan hacia economías con mejores perspectivas de retorno.
La pregunta que surge es si nuestro Banco Central podría seguir las mismas acciones que sus pares emergentes (y de calificación soberana similar). Pero en un contexto donde la economía crece muy por sobre los valores potenciales o de tendencia, esto puede parecer una no opción. No obstante, para poder tener una mejor perspectiva, es importante identificar en términos macro los shocks que sustentan el crecimiento económico de este 2025. Para ello, utilizaremos el modelo DSGE publicado por García y González (2013) y García y González (2014) , que adaptamos para los datos y necesidades de la economía paraguaya. Este modelo microfundado tiene características especiales que fueron adaptadas para capturar el comportamiento de las economías pequeñas y abiertas, con tipo de cambio flexible y exportadoras de commodities. Este modelo se estimó con datos trimestrales desde el 2004 al 2025; los datos del tercer y cuarto trimestre corresponden a nuestras proyecciones, que creemos que no estarán muy alejadas de los posibles resultados para estos trimestres. Específicamente, este tipo de modelos DSGE permiten identificar los factores estructurales que se encuentran detrás de los movimientos en las variables. En nuestro caso particular, nos interesa interpretar las fuentes del crecimiento económico del PIB.
Particularmente, la pregunta resulta en si las fuentes del crecimiento económico del 2025 están relacionadas con shocks vinculados a la demanda agregada (como preferencias de consumo o cambios en la inversión). En ese caso, una reducción en la TPM por parte del Banco Central podría dar un impulso mayor al crecimiento del PIB para el 2026. Pero es importante recordar que, a pesar de lo positivo del crecimiento del PIB por sobre sus valores de tendencia o potencial, esto no necesariamente constituye algo saludable para la economía, debido a las posibles presiones inflacionarias que pueda ocasionar o los desequilibrios que puedan surgir en diversos sectores de la economía. Específicamente, la figura 11 nos muestra que gran parte del dinamismo reciente del PIB está sustentado en shocks positivos de productividad. Adicionalmente, se observa cómo el sector de commodities ha influido restando dinamismo en los trimestres recientes.
En este contexto, como observamos, el dinamismo de la actividad económica reciente no está relacionado con shocks de demanda. Por lo que el Banco Central del Paraguay (BCP) debería tener suficiente espacio para poder reducir su Tasa de Política Monetaria, acompañando las acciones de los principales bancos centrales de las economías emergentes. Con esto, se lograría mitigar de alguna manera la apreciación del tipo de cambio nominal PYG/USD y, adicionalmente, reducir la apreciación del tipo de cambio real (medida de competitividad), debido a que un tipo de cambio real muy apreciado puede afectar significativamente las exportaciones (principalmente las no relacionadas con recursos naturales) y además puede generar un desequilibrio en la demanda agregada, con exceso de consumo privado o de inversión, lo que puede ocasionar un déficit permanente en la cuenta corriente. Con ello, la economía podría estar más expuesta a shocks externos y podría ocasionar una mala asignación de recursos en los sectores de la economía.
El hecho de que los aumentos previos del tipo de cambio no se hayan traspasado con la intensidad de tiempos pasados plantea un desafío importante para el Banco Central. Esto se origina en el delicado balance de riesgos: por un lado, el entorno interno exigía mantener cierto grado de restricción monetaria para alinear gradualmente la inflación subyacente con la nueva meta; por otro, el contexto internacional está marcado por alta incertidumbre y, a juzgar por los recientes ajustes en las expectativas de tasas de la FED, por condiciones financieras internacionales más restrictivas.
Esto cobra especial relevancia en esta coyuntura, donde la caída del tipo de cambio ha sido más persistente que lo previsto por el mercado, dando espacio para un ajuste a la baja en los precios de los bienes importados, lo que parece estar reflejándose en la inflación SAE. Justamente, el comportamiento reciente de la inflación SAE, si responde a elementos no lineales que hacen que el traspaso de la caída del tipo de cambio a los precios importados sea más efectivo, quita presión al Banco Central. Por ello, puede ser razonable considerar un ajuste en un entorno externo donde parece que las bajas de la tasa de la FED serán algo más intensas de lo previsto. La respuesta clásica de los bancos centrales emergentes con metas de inflación es acompañar la baja de tasas, por lo que es posible que los principales bancos centrales de países emergentes (LATAM incluido) reduzcan su tasa de política monetaria, tratando de mantener el diferencial de tasas de interés y evitar una apreciación muy intensa de sus monedas (debido a que la apreciación nominal conlleva una apreciación en el tipo de cambio real, reduciendo la competitividad de sus exportaciones). Por ello, no sería descartable que el Banco Central reduzca su Tasa de Política Monetaria (TPM), probablemente no en 2025 (aunque no es descartable), siendo lo más probable en el primer trimestre de 2026.
- Conclusiones
El escenario macroeconómico actual presenta un panorama favorable pero no exento de desafíos que requieren un seguimiento cuidadoso. Por un lado, la inflación se encuentra controlada dentro del rango meta, con una inflación subyacente que ha caído de manera más pronunciada de lo esperado debido al traspaso rápido y asimétrico de la apreciación cambiaria. Este comportamiento, si bien reduce las presiones inflacionarias en el corto plazo, plantea interrogantes sobre la persistencia de estos efectos y la posibilidad de que la inflación SAE permanezca por debajo del objetivo en el mediano plazo. Por otro lado, el crecimiento económico continúa superando ampliamente las proyecciones iniciales, impulsado principalmente por mejoras en la productividad en los sectores secundario y de servicios, lo cual constituye una señal positiva de sostenibilidad del dinamismo económico. La recuperación del sector construcción y el buen desempeño del comercio ligado al consumo privado sugieren una economía con fundamentos sólidos, aunque el sector primario sigue mostrando debilidad.
En este contexto, el Banco Central del Paraguay enfrenta una ventana de oportunidad para ajustar su política monetaria de forma proactiva. Dado que el crecimiento económico está sustentado en shocks de oferta (productividad) más que en presiones de demanda, existe espacio fiscal y monetario para una reducción gradual de la TPM sin generar presiones inflacionarias indeseadas. Esta decisión se ve reforzada por el contexto internacional, donde los principales bancos centrales de economías emergentes probablemente reduzcan sus tasas en respuesta a los movimientos de la Reserva Federal, lo que permitiría mantener la competitividad del tipo de cambio real y proteger las exportaciones no tradicionales. Una reducción de tasas en el primer trimestre de 2026 aparece como la opción más prudente, alineando la política monetaria local con las condiciones financieras globales y mitigando el riesgo de una apreciación excesiva del guaraní que pudiera afectar la balanza comercial y la asignación eficiente de recursos en la economía.
Wildo González, economista
wgonzalez@basacapital.com.py